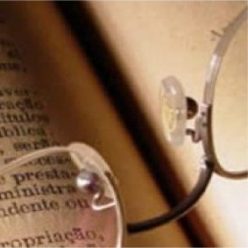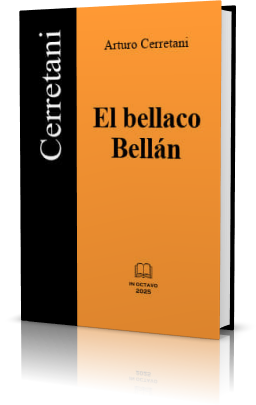Por Arturo Cerretani
Bellán es parroquiano del bar Férguson, esquina de algún barrio porteño de las décadas del cuarenta o el cincuenta, donde el ruido de los dados en el cubilete se mezcla con el golpe del taco sobre la bola, y todo se sumerge en el vocerío de los mozos y la charla apasionada en mesas de amigos como la que aborda cada atardecer. Para sus contertulios, Bellán es un patán insufrible y no le disimulan el desagrado, pero el hombre insiste, con su presencia y su patanería. Un día alguien, el narrador, descubre que hay otro Bellán, perfectamente aplomado en sus modales y en sus costumbres, un Bellán doméstico que lee y fuma en su sillón, amorosamente atendido por una esposa soñada con la que habla en el lenguaje de las flores. El grupo sucumbe al desconcierto, primero por la incongruencia de esa doble vida, luego por la inconcebible atracción del personaje sobre una mujer hermosa, después por su increíble supervivencia a dos arteros ataques a balazos, y finalmente por la inexplicable resistencia a lo bueno y a lo malo de su personalidad disociada.
En la mesa del bar a Bellán le dicen bellaco, y no patán, por una cuestión de simpatía fonética. Ese capricho verbal remite a un segundo nivel notable en este relato: su registro lingüístico. El narrador emplea un habla pretendidamente coloquial pero del todo literaria, cuyos orígenes pueden rastrearse en los escritores humoristas de la revista Patoruzú y cuyos ecos llegan hasta la actualidad, en los comentarios políticos del novelista Jorge Asís. Ese registro apela a las palabras cultas y las construcciones rebuscadas, y las mezcla sin rubor con términos del lunfardo y giros callejeros, y también con expresiones en otros idiomas más o menos conocidas o comprensibles, para producir un efecto sostenidamente irónico y distante respecto de lo que narra. Supone un lector con secundario completo (de esa época), que aún no se siente dueño de la alta cultura pero que tampoco se deja intimidar por ella: el narrador de esta historia tiene cierta familiaridad, y supone que su auditorio también, con la revista Sur de Victoria Ocampo, con los personajes del Renacimiento florentino, y con el Ulises de James Joyce, cuya primera copia llegada a Buenos Aires (en francés) capta su interés.
Arturo Cerretani (1907-1986) exhibe una producción literaria extensa, variada, experta y absolutamente inclasificable o asimilable a las corrientes de su tiempo, que incluye el cuento —desde Celuloide (1930) a Pequeña suite (1983)— y la novela —desde Muerte del hijo (1933) hasta Misterio de Beata Faragó (1977), pero también el teatro —recogido en Tres dramas y un cuarto (1964)— y el guión cinematográfico —desde Medio millón por una mujer (1940) hasta La violencia (1968)—, sin que falte un pasaje por la televisión en los episodios del Teleteatro para la hora del té (1956). La novela corta El bellaco Bellán apareció originalmente en 1960, y nunca fue reeditada.
Solicite aquí su libro
Para obtener su ejemplar, sírvase aportar los datos requeridos, y enviar la solicitud. Recibirá por correo electrónico un enlace de descarga, válido por tiempo limitado.
¡No se pierda el próximo título!
Subscríbase al servicio de anuncios por correo electrónico de In Octavo para recibir información inmediata sobre cada publicación. Es fácil, es rápido, es gratuito, y se puede cancelar en cualquier momento.
Subscripción